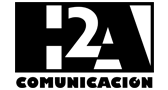La Cara B de Lee Friedlander
No sé cuántos genios habrá dado la fotografía, pero sin duda que uno de ellos es Lee Friedlander –nacido en 1934–. Más de 40 libros publicados, Premio Hasselblad en 2005, Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Yale, innumerables becas y reconocimientos públicos, obras en los principales museos del mundo, y una carrera que destaca tanto por su calidad, como por su cantidad.
En 1963 la George Eastman House le organizó su primera exposición individual, al año siguiente fue parte de la muestra The Photographer’s Eye en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y en 1967 se consagró también en el MoMa con la célebre e influyente exposición New Documents, compartiendo cartel con Garry Winogrand y Diane Arbus. De Friedlander casi podríamos terminar antes hablando de lo qué no hizo, fotográficamente hablando, que de lo que hizo. Y es que el artista americano, con una prolija carrera, ha accionado su cámara delante de los más variados sujetos.

Con especial predilección por el paisaje contemporáneo norteamericano, sus intereses también han abarcado el desnudo –conocidas son sus fotografías a una, por entonces, desconocida Madonna–, la pura fotografía de calle, el autorretrato –maestro de lo que ahora algunos llaman vagamente selfie–, la fotografía botánica y, por supuesto, su propia familia. Dada la envergadura y el alcance de su corpus artístico, bien podríamos hacer con él una Cara C, una Cara D… Y descubrir todas las aristas de este maravilloso autor.

Fue un creador adelantado a su tiempo y su forma de componer, la elección de los protagonistas de sus imágenes y su inabarcable creatividad, le han mantenido en la más absoluta modernidad. La imaginación de Friedlander era desbordante y siempre le gustaba dar la vuelta a la imagen, rompiendo los convencionalismos y generando la extrañeza del espectador, que se tenía que preguntar si tenía ante sí un error del fotógrafo o una nueva visión del mundo. Imágenes “sucias”, elementos que estorban, horizontes que se caen, estética de “instantánea”, protagonistas banales, todos estos recursos los utilizaba Friedlander para subvertir el orden clásico de la fotografía.

Él no quería repetir lo ya inmortalizado, su ambición era ampliar el lenguaje y el vocabulario fotográfico. De él se ha dicho que “convierte un error de amateurs en algo sublime e impactante”. Y, ciertamente, en ese caos que encontramos en muchas de sus más emblemáticas obras siempre hay una intención y una incesante búsqueda.

De él se ha dicho que ‘convierte un error de amateurs en algo sublime e impactante‘. Y ciertamente en ese caos que encontramos en muchas de sus más emblemáticas obras, siempre hay una intención y una incesante búsqueda.
Pero, como tantos otros, el trabajo comercial que realizó fue el que le permitió seguir con su obra más experimental. Entre los encargos que acometió, la parte más interesante fue la labor que desarrolló en el mundo de la música, fotografiando a las principales estrellas del jazz para el emblemático sello Atlantic Records. Desde finales de la década de los 50 y hasta comienzos de los 70, Friedlander firmó gran parte de sus portadas de discos, codeándose con los más grandes del universo jazzístico, como Miles Davis, John Coltrane o Ray Charles.

Cuando contemplamos estas imágenes, es curioso ver como Friedlander se transforma en un fotógrafo convencional que sabe perfectamente cuál es su trabajo y trata de poner todo el énfasis en remarcar la magnificencia de la estrella que tiene delante. Los encuadres son cerrados, la iluminación es artificial, y no hay elementos que distraigan de lo que debe ser lo primordial. Un trabajo cuidadoso, pulcro, propio, por supuesto, de lo que se espera de un fotógrafo profesional con una adecuada técnica.

En realidad, podríamos afirmar que, trabajando junto a genios del jazz, se enfundaba el mono de lo que denominaríamos correcto músico de orquesta cuyo objetivo es que el conjunto esté ajustado a los cánones. Y cuando salía a la calle se convertía en un verdadero ‘fotógrafo jazz’, dejándose fluir por el paisaje, los objetos y la luz. De alguna manera es como si ese trabajo comercial, y el ambiente del que estaba rodeado, le influyera para construir un discurso fotográfico dotado con muchísimo ritmo, preparado siempre para la improvisación a cada paso que daba, como si de una jam-session se tratara. Realmente la música, como ha asegurado en alguna ocasión, fue muy importante para Lee Friedlander. Hasta el punto que su hijo Erik es hoy un reputado violonchelista y compositor.

[..cuando salía a la calle se convertía en un verdadero ‘fotógrafo jazz’, dejándose fluir por el paisaje, los objetos y la luz..]
También ese amor por el jazz se extendió más allá de su trabajo por encargo para Atlantic Records. Desde 1957 visitó regularmente Nueva Orleans, la cuna de la música negra en Estados Unidos. Allí tuvo acceso al lado más íntimo de la célebre metrópoli, fotografiando desde figuras legendarias como Duke Ellington y Mahalia Jackson, hasta personajes anónimos pero que de alguna manera representaban un mural de conjunto de lo que significaba el verdadero espíritu de Nueva Orleans. Fotografiados en muchos casos en sus casas, en los camerinos y en esos lugares privados donde pocos tenían entrada si no pertenecían a ese planeta musical. The Jazz People of New Orleans (1992) es el delicioso libro que reúne un buen resumen de esta serie.

En este trabajo, Friedlander huye del estilo elaborado de su colaboración con Atlantic, pero también de su obra más personal. Podríamos situarlo a medio camino entre su cara comercial y su cara artística, respetando, eso sí, el blanco y negro característico de su lado creativo. A nivel de género, quedaría encuadrado dentro de una fotografía documental clásica, procurando captar la atmósfera del lugar y de los personajes, y permaneciendo en una posición de observador más neutral. Eso sí, testigo privilegiado de una etapa musical y un momento histórico que ya ha cambiado de forma completa.

Friedlander, al igual que otros grandes de la época, fue también llamado por revistas como Life Magazine y Harper’s Bazaar. En esta última protagonizó una curiosa anécdota que atestigua su ingeniosa visión de la fotografía. Contratado en 1963 para realizar un reportaje sobre el emergente mundo automovilístico y la aparición de nuevos e importantes modelos de coches, el artista norteamericano se otorgó la licencia de realizar el encargo de una manera muy personal. Situó los coches en un segundo plano, en medio de un entorno urbano, donde edificios, carteles y objetos de todo tipo entorpecían la visión del automóvil, tal y como realmente podríamos encontrarlos en la vida real. Pero lo que querían en la revista era que lucieran inmaculados, enmarcados dentro de un casi reportaje publicitario, y las fotografías acabaron no publicándose. Afortunadamente, un libro lanzado en 2011, bajo el título de ‘The New Cars 1964’, recuperó este interesante trabajo.

Muchos años después de sus más insignes obras, Friedlander continúa siendo una inagotable fuente de ideas, y supone un permanente reto en la búsqueda de renovadas maneras de mirar a través de la cámara. Fue un revolucionario que no se conformó con dominar la técnica –que lo hizo–, y repetir hasta la saciedad clichés exitosos que otros ya habían patentado. Su curiosidad era ilimitada, su exigencia era continua, y su uso de la cámara era permanente, en series y proyectos que se alargaban a lo largo de los años y se solapaban unos con otros.
Asomarse a sus numerosos libros es ser consciente de las infinitas posibilidades que nos otorga una cámara fotográfica, tanto en la forma como en el contenido de las imágenes. Sirvan estas líneas como prólogo en el necesario conocimiento de un fotógrafo emblemático, con una obra a la altura de un verdadero genio.