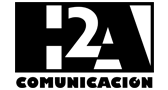Comer con los ojos
Ahora que el veranito va tocando a su fin, y que estará usted con los lípidos variados a flor de piel, ¿qué mejor que regocijarse en untos y mayonesas, dedicando un capítulo de esta sección, mejor que nunca bautizada como Cinefagia, a la estrecha relación entre el cine y el alimento? Note como los zollipos y las acideces van subiendo por el esófago y atienda a los menús, ejecuciones y empachos que el Séptimo Arte ha recogido en sus más de cien años de existencia.

La verdad es que, en el cine, se come poco. Evidentemente, no estoy refiriéndome ahora –ya tocará– al catering del rodaje, sino al otro lado de la cámara. En las ficciones, se come poco. En la mayoría de las historias que vemos representadas en la pantalla, de hecho, ni se come. Y cuando en alguna escena se come, más de un tripero –entre los que me incluyo– nos hemos indignado por cómo el actor juguetea con la comida en el plato sin llegar a metérsela nunca en la boca, o como –peor aún– tira a la basura ese sándwich, porción de pizza o bocata raro, a medio comer.
Todo esto tiene dos explicaciones, en el fondo, bastante obvias. La mayor parte de las veces, los personajes no salen comiendo por la misma razón que no salen haciendo caca o tendiendo la ropa: por aquello de la elipsis. Lo interesante en una trama suele ser cómo va el caso del policía, o si la chica y el chico acabarán juntos; el resto de quehaceres y necesidades están completamente fuera de lugar. Sin embargo, cuando salen comiendo y juguetean con la comida, suele ser por causas ajenas al guion. Simplemente ocurre porque los actores ya han comido, van a comer, o bien llevan repitiendo la toma demasiadas veces, siempre llevándose a la boca la cuchara de lentejas bien llena; con lo cual, es normal que, cuando llegue la toma buena, estén embalsamados en fécula.

No es, por tanto, de extrañar, que cuando la comida aparece en pantalla, sea en su proceso de fabricación o en su deglución, es porque trae consigo un matiz de importancia. Eso, si no supone ser la mismísima premisa dramática concreta del guion, que es lo que aquí más nos interesa.
Es verdad que, generalizando, el arte del comer, e incluso el de cocinar, ha venido ligado al humorismo y el cachondeo. El que exagera, siempre es gracioso, aunque sea atentando contra su propia salud. Sólo en tiempos recientes, como comprobaremos con este extraño ranking, se ha reconvertido la figura del zampabollos en la del “catador”, y la del cocinero bigotudo y opulento por la del cocinero moderno, que éste de ahora, que parece una estrella del rock y tiene más cuento que Calleja. Y, precisamente esta distinción, la que hay entre el que come y el que “hace de comer”, nos es perfectamente válida para arrancar sin irnos demasiado de madre.
Sobre cocineros, ya les digo, no hace falta tirar de los del perfil de los tíos de Ratatouille (Brad Bird, 2007), que además de tener poco –o ningún– peso en la trama, eran más bien secundarios, cuando no episódicos. Antes de la Segunda Gran Guerra encontramos ya películas como El pan y el perdón (La femme du boulanger. Marcel Pagnol, 1938), donde asistimos a procesos descriptivos del arte gastronómico y el yantar. The Baker’s Wife, que es como se la conoce internacionalmente, nos cuenta la historia del panadero Aimable Castenet, que conquista a un pueblo de garrulos enfrentados entre sí, y de cómo toda esta ilusión se viene abajo por un desafortunado desamor, valga la redundancia. Mucho mayor es el proceso mostrado en la adaptación de la novela de Laura Esquivel Como agua para chocolate (Alfonso Arau, 1992) donde lo cocinado está tan arraigado en las costumbres ancestrales mejicanas, como los prejuicios de sus personajes. Eso, México, que si quieren, made in Taiwán, el maestro Ang Lee tocó el tema por encima en su deliciosa El banquete de boda (Xi yan. Ang Lee, 1993), pero luego se metió de lleno en el asunto en Comer, beber, amar (Yin shi nan nu (Eat Drink Man Woman). Ang Lee, 1994).


Como les mencionaba antes, son prácticamente contemporáneos los filmes donde las artes de las coceduras y freidurías cobran presencia con peso argumental. En los 90 encontramos unas cuantas, entre las que me van a permitir que les sugiera Big Night: Una gran noche (Big Night. Stanley Tucci, Campbell Scott. 1996), para abrir el apetito hasta el siglo XXI, donde lo importante es cambiar de ropa y comer cosas extrañas, cambiando mucho de género. Entre los cocineros de la pasada década, los encontramos de corte latino, como la brasileña que interpreta nuestra Penélope Cruz en la más que prescindible Woman on Top (Fina Torres, 2000); el sabediosqué que interpreta Jon Favreau en Chef (Jon Favreau. 2014), una cinta dirigida por sí mismo que, como todas las que toca, merece un visionado –aunque no mucho más–. Sólo de Alemania, hay dos títulos prácticamente imprescindibles: Deliciosa Martha (Bella Martha. Sandra Nettelbeck, 2001), Soul Kitchen (Fatih Akin, 2009), donde no sólo se desgrana el arte de los que cocinan, sino los tejemanejes del sector.
Y ya, de corte más histórico y misterioso, está la nada desdeñable Vatel (Roland Joffé, 2000), basada en la novela de Tom Stoppard, con Gérard Depardieu –cara de tener buen saque, tiene este hombre, lo que le ha llevado a encarnar a mil y un cocineros de todo pelaje– interpretando al devoto maestro de ceremonias protagonista.
Pero… ¿y del otro lado?, ¿qué hay de la gente de buen comer? De eso hay, como en la vida, más aún. No hay que irse muy lejos, si lo que se quiere es ver a actores dándole a mandíbula batiente a la cosa del yantar. Ahí está la serie de televisión británica The Trip (Michael Winterbottom, 2010) donde los soberbios cómicos Steve Coogan y Rob Brydon se marcan un viajecito a costa de The Observer, parando para comer en todos los restaurantes recomendados del país; mientras, harán el tonto, hablarán un poco de todo e imitarán mucho al maestro Michael Caine.

Fuera de Reino Unido, los capítulos de esta miniserie fueron reunidos en un largometraje de igual título, The Trip. En 2014, el mismo trío de actores-director, estrenaba una suerte de secuela, The Trip to Italy, que aquí ya sí que se tradujo –como Viaje a Italia–, donde ya pueden suponer que le meten a la pasta. Y agárrense fuerte porque, existe una más, que servidor desconoce siquiera si se llegó a estrenar aquí, titulada The Trip to Spain (Michael Winterbottom, 2017), que no se si al final acaban los dos pidiendo bicarbonato a gritos o qué porque, ya les digo, esta tercera no ha caído.
Que, vamos a ver… que una cosa es comer, y otra es hincharse. Porque, si lo que quieren es presenciar buenos empachos, también hay. Buena constancia dejó para siempre Paul Newman cuando se pegó el atracón de huevos duros en la histórica secuencia de La leyenda del indomable (Cool Hand Luke. Stuart Rosenberg, 1967). Escenón para la posteridad que el mismísimo Alfredo Landa hubo de homenajear en la comedia “de pijama y salto de tigre” Préstame a tu mujer (Jesús Yagüe, 1981). Y así, si quieren, hasta reventar. Incluso literalmente, como le pasaba al mucilaginoso Señor Creosote (Terry Jones) en el último sketch de esa maravilla de los Monty Python titulada El sentido de la vida (Monty Python’s The Meaning of Life. Terry Jones, Terry Gilliam. 1983), después de pedir literalmente todo de la carta y vomitar incluso sobre la señora de la limpieza.

Con las películas –y series, porque estos días ya…– de la mafia no me voy a meter. La comida siempre juega un papel capital en la Cosa Nostra y no hay película de hampón donde no se recreen en las viandas y las bebidas espirituosas. Hasta en Los Soprano (The Sopranos. David Chase, 1999-2007) James Gandolfini se daba al jamón york y el companaje variado cuando no había nada más consistente en la nevera. Y es que, sobre el tema gastro-mafia hay hasta libros, y es que el italiano, como buen mediterráneo, tiene el saque avezado. En Italia valoran las digestiones tanto como aquí debido, posiblemente, a la fogosidad latina que nos define y, en parte, a las recientes guerras y hambrunas que nos han asolado durante el siglo pasado, al menos en un par de ocasiones a cada país. Por eso en el cine mediterráneo raro será que vea usted al artista de la pantalla malgastar comida, en plan americano.
El “reinventor” del cine Federico Fellini tiene, él sólito, fotogramas con gente comiendo para parar un tren. Se come mucho, en plan orgiástico antiguo, en su Satiricón (Satyricon) (Fellini Satyricon. Federico Fellini, 1969), y buenas viandas se sirven también en los banquetes descomunales de Casanova (Il Casanova di Federico Fellini. 1976). Pero donde el acto de deglutir se vuelve proverbial, con decenas de familias italianas asadas de calor, comiendo espaguetis en medio de la calle, es en la imprescindible Roma (Federico Fellini, 1972). En Roma, válgame Dios, se sorbe pasta con fuerza, se mastica, se traga y se habla a voces con la boca llena, como buenos mediterráneos que somos.

En cambio, en La Strada (Federico Fellini, 1954), que referencia años de mucha hambre, se come fatal. Y peor comían en esos otros clásicos imperecederos que son Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette. Vittorio De Sica, 1948) y Milagro en Milán (Miracolo a Milano. Vittorio De Sica, 1951). En esta última, sortean y regalan un pollo a un anciano, que se lo esquilma bajo la famélica mirada del resto de sus colegas homeless, que observan como si se tratara de un espectáculo en sí mismo; el adorable Carlo Pisacane no podrá por más que hacer el comentario pertinente: “¡qué bien come!”. Recuerden que en Rufufú (I soliti ignoti. Mario Monicelli, 1958), ya referida en esta serie, terminaba con los ladrones hinchándose a buñuelos ante la imposibilidad de forzar con éxito una caja fuerte. Y es que en Italia se sabe pasar hambre y tener apetito.
Lo saben tan bien como nosotros. Que las generaciones más longevas de nuestra piel de toro han pasado más hambre que “el perro del afilador”. Piensen, si no, en la obsesión de su madre y/o abuela por comerse la carne y dejar la patata cuando “se está lleno”. Por eso no es de extrañar que tengamos hasta chistes y cuentos populares basados precisamente en eso: en comer.
“Siempre estábamos comiendo algo. Pero era un cacho de pan, o cosas así; nada nutritivo, nada que saciase. Por eso parecíamos una especie de rumiantes, siempre masticando”.
Rafael Azcona
España ha parido para el mundo algunos de los mejores escritores. Y, precisamente todos ellos, solían tratar el tema de lo digestivo. Nuestro egregio Rafael Azcona, guionista de algunos de los mejores títulos de nuestro cine, y “máster de másteres” para éste que escribe, es autor del libreto del filme que quizá mejor recoja toda esta maraña de pensamientos, al tiempo que sirve de nexo natural entre España en Italia, en ese impagable tratado sobre la acidez que es La gran comilona (La grande bouffe. Marco Ferreri, 1973).
En La grande bouffe, Premio FIPRESCI en el Festival de Cannes de 1973, los ínclitos Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi y Michel Piccoli deciden reunirse en una casa para, meretrices y pornografía de por medio, darse al hedonismo más absoluto para, literalmente, suicidarse comiendo. No se la pierdan, por de verdad que es maravillosa, tanto que casi hace potar al mismísimo Boyero.


Y no se crean que al otro lado de la ficción no comen. En los rodajes se come, se para para comer veinte veces y, según el país, para tomar el té, un bocata o vaya usted a saber qué. Se pueden imaginar la cantidad de historias locas, relatos exagerados, digestiones imposibles, indigestiones mortales, bromas con laxante y demás, que pueden haberse dado en los rodajes ibéricos. Anécdotas salvajes que dejan por los suelos las filias de Frank Sinatra de usar mujeres desnudas como mesa y plato a un tiempo –se ponía cachondo, el cabrón, cortando entrecots sobre sus espaldas–.
Servidor que escribe, a base de charleta y tertulia, ha oído de todo tipo de historias sugerentes al respecto –también confieso que los relatos de excesos son mis favoritos–. Desde curiosidades sobre celebrities, como que Fernando Rey no comía en los rodajes por cosa de los nervios, o que Guillermo del Toro hace justo lo contrario, y está así de fuerte por pura ansiedad, hasta historias más desarrolladas e increíbles, como que el set de Calabuch (Luis García Berlanga, 1956) en Peñíscola era un constante banquete, cerrado todo a cal y canto por las inclementes lluvias que les pillaron por banda. Por lo visto, el propio Edmund Gwenn, saciado ya, se dedicaba incluso a servir y ofrecer, reconvertido en una suerte de Papá Noel levantino, como lo definió el bueno de Perico Beltrán. Y el filme El marino de los puños de oro (Rafael Gil,1968), concebido para lucimiento del boxeador Pedro Carrasco, contiene una de las historias más hilarantes sobre, en concreto, el apartado “bocadillo”, que es más español que ninguno.
Cualquiera que haya estado en un rodaje, aunque sea de miranda o figurante, sabe que el bocadillo es un bien preciado, y que hay que espabilarse en las pausas dedicadas al consumo de tal maná; si no, puede a uno tocarle el de “queso solo” o, peor aún, algún empanedado distraído del día anterior en el fondo de la caja –se suelen dejar en una caja de cartón para que la gente vaya cogiendo–. Evidentemente, puesto que los bocadillos son un extra energético, y no el condumio principal, estos no suelen ser de solomillo de cerdo o pechuga de pollo, precisamente. Pues resulta que a los cracks de Venancio Muro y Andrés Pajares –que prácticamente debutaba en esto– se les ocurrió una idea genial para gastarle una broma al maestro Ángel de Andrés utilizando el bocata como cebo principal.

En una secuencia en la que ambos cómicos acabaron antes que su compañero, los dos se acercaron a un restaurante y se hicieron con sendos bocadillos de ambrosías puras: jamón serrano y salmón ahumado, respectivamente. Ángel de Andrés, al ver tamañas maravillas del arte del tentempié no pudo por más que preguntar: “¿Y esos bocadillos?”. Los bromistas respondieron con la agilidad de quien lleva sus frases preparadas, y con la boca llena: “Ah… de estos hay pocos, hay que darse prisa porque enseguida de acaban”. El maestro Ángel de Andrés debió picar el anzuelo porque –incluso puede llegar a atisbarse en el montaje final– en el último plano de la mañana siguiente, estaba ya en posición de sprint, atisbando la caja con el rabillo del ojo, salivando vivo.
Pero vamos, que lo del comer y hacer comida ha dado para mucho material al cine. Y de empachos y excesos, se pasa en ocasiones a auténticas barrabasadas culinarias. Cuando no directamente la antropofagia, incluso a la de carácter gubernamental, a lo Cuando el destino nos alcance (Soylent Green. Richard Fleischer, 1973) como pasa en los buenos futuros apocalípticos. Bien por necesidad, como en la indispensable pionera de mil estéticas plagiadas, Delicatessen (Jean Pierre Jeunet, Marc Caró. 1991), bien por librar al mundo de pervertidos y depravados, al tiempo que solventan sus economías, como el matrimonio de la brillante ¿Y si nos comemos a Raúl? (Eating Raoul. Paul Bartel, 1982), o incluso pura maldad como en todas y cada una de las adaptaciones de Sweeney Todd, el barbero diábolico de Fleet Street.
Otras veces, tales barbaridades son parte de otra obra mayor, ensayo y metáfora otros temas más importantes. Destaca, quizá por encima de las demás, con sus altas dosis de surrealismo y decadencia, propias del autor, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover. Peter Greenaway, 1989), que no se crean, que los británicos también se exceden a veces. Y desde Brasil nos llegó casi-casi a escondidas, la recomendabilísima Estómago (Estômago. Marcos Jorge, 2007), que mejor no les desarrollo por aquello del spoiler.

El yantar en el cine sirve como lecho -que se dice ahora- para historias tan preciosas como las de las obras maestras japonesas Tampopo (Juzo Itami, 1985), canto al optimismo absoluto; o Still Walking (Caminando) (Aruitemo, Aruitemo. Hirokazu Kore-Eda, 2008), donde podemos perdernos en el pormenorizado corte de los vegetales.
Y así, pasearnos por cualquier tipo de ficción enmarcada en el género que sea, donde se pueden encontrar piezas de lo más reivindicable. Tal es el caso de Dinner Rush (Bob Giraldi. 2000), thriller detectivesco con Danny Aiello investigando movidas en los círculos de la restauración de alto copete y la crítica gastronómica especializada “no se la pierdan”. O, más en una línea de “cluedo agathacrístico”, Pero… ¿quién mata a los grandes chefs? (Who Is Killing the Great Chefs of Europe? Ted Kotcheff, 1978). Vamos, que, como en los mejores buffettes… hay cine sobre papeo para hincharse.

En definitiva, amigo que lees… está claro que la comida ejerce en el cine, como en la vida, una presión insoslayable, una autoridad. Quédese con esta reflexión, a la espera de la próxima entrega de esta serie sobre cosas que no sirven para nada. Y cuidado con la ruletilla del ratón, no la vaya a dejar llena de grasa.